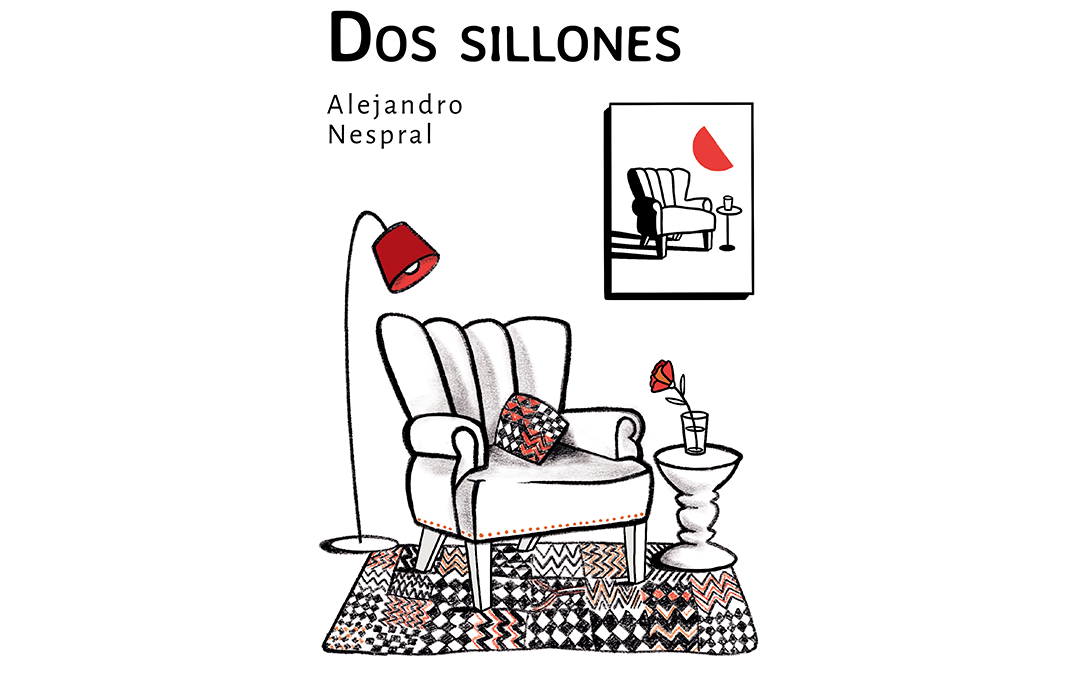Les compartimos el cuento que da título al segundo libro de Alejandro Nespral, publicado en 2022.
DOS SILLONES
—Mamá, ¿seguro que no querés que me quede?
—Pero, Ignacio, andá tranquilo. Además, ya te ocupaste de nosotros todo el día, mejor descansá. Mañana a la mañana nos volvemos a ver.
Dudó, no sabía si hacerle caso a ella o a su pálpito. Al final se decidió, buscó el abrigo y, mientras se despedía dándole un abrazo, por arriba de los hombros de su madre se quedó mirando durante unos segundos el living de su casa, o mejor dicho, de la que había sido su casa durante tantos años. El piso de madera gastado, el cuadro con el paisaje difuminado que le traía nostalgia y los dos sillones, uno al lado del otro, contra la ventana que daba a la calle.
Ignacio atravesó el jardín hasta llegar a la vereda. Ya dentro del auto, con ambas manos sobre el volante, hizo el movimiento mecánico para poner el motor en marcha pero se frenó. Intentando disimular el llanto, agarró el celular y fingió hacer un llamado. Unos metros más allá, detrás del vidrio, Mabel miraba la escena con ternura, sin entender por qué tardaba tanto en irse.
Después de un rato de estar parada contra la ventana, Mabel cerró la puerta con llave y fue hacia la cocina. Se preparó un mate cocido con leche y caminó hasta la ventana, a sentarse como cada tarde en su sillón. Faltaban pocos minutos para el atardecer. No quería perderse estas últimas puestas de sol de abril, mayo estaba por llegar y con él, las interminables y monótonas lluvias de otoño.

Se sentó y apoyó la taza caliente sobre la mesa que tenía al lado del sillón. Las personas suelen tener un rincón favorito de la casa y este era el suyo. Su hijo y su marido siempre le habían dicho “living”, pero ella prefería llamarlo “comedor”. Había adornos por todos los rincones, memorias de viajes: una vasija de barro de Jujuy, un mate de madera de Traslasierra, una foto dentro de un marco que decía “Puerto Madryn”. Y, junto a la ventana, los dos sillones.
Cada uno era distinto: el de Mabel era el más viejo, tenía el tapizado gastado y olor a mueble antiguo. Apoyada sobre el respaldo solía colgar una manta marrón, herencia de su abuela Irma, bisabuela de Ignacio. El otro sillón, el de él, estaba forrado en gabardina verde oscura. Lucía una particular mancha contra el respaldo, motivo de discusión sobre el cual nunca habían logrado ponerse de acuerdo en relación a quién, cuándo y cómo se había producido.
Se sentó y probó de un sorbo el mate cocido para asegurarse de que estuviera bien caliente. Miró hacia el costado y suspiró, mezcla de tristeza y alivio. Agradeció tenerlo a su lado. Por unos segundos, los recuerdos la invadieron: él, su compañero de banco, su novio tímido de la adolescencia, el papá de su hijo, el hombre que tanto amaba. Pero el gesto de ternura se desvaneció en un instante, cuando volvió a tener ese pensamiento, a recordar esa noticia en forma de piedrazo en la frente: su marido estaba enfermo.
Lo sabía pero no quería saber ni qué enfermedad era ni cómo se llamaba eso que tenía. Ignacio, junto a sus amigos, hacía semanas que intentaban contarle, pero ella se escurría: se hacía la distraída y se ponía a hablar de otra cosa. Pasaban los días y ellos comenzaban a impacientarse. “¿Cómo se lo decimos?”, “Mamá no entiende. Cuando caiga, el golpe va a ser terrible”, “Mejor no le contemos. Se va a deprimir”, “Digámoselo y listo”. Frente a cada intento por sentarla y hacerle escuchar la noticia, ella sacaba a relucir su sonrisa diciendo frases del estilo de “Ya se va a mejorar” o “Ay, hijo, no debe ser para tanto”.

Fue a la cocina y se hizo otro mate cocido. Volvió al sillón. Los quejidos parecían haberse calmado. Sin mirarlo, dijo: “Viejito, ¿no querés que te haga algo? No sé, un caldo, un té, algo tenés que comer”.
Conocía el significado de esa mirada. Sin darse cuenta, las parejas de tantos años van construyendo un lenguaje a fuerza de códigos: te miro de esta manera y vos sabés que necesito un abrazo, hacés ese movimiento de cabeza y no hace falta que me digas que querés irte a la cama. No insistió, siguieron en silencio. El momento mágico del día estaba a punto de llegar.
Volvió a mirar hacia el costado y le dijo: “No te preocupes por Ignacio, ya sabés cómo es él. Siempre exagerando todo. ¿Qué me quiere contar? ¿Que estás enfermo? ¿Qué se cree? ¿Que no lo sé? Pero ya te vas a recuperar, ya vas a ver, haceme caso… pero más vale que tomes algo, porque sin líquido nadie se cura. ¿Seguro que no querés que te prepare algo?”
El rojo de la tarde fue haciéndole lugar al rosa, que de a poco fue palideciendo, como si un motor escondido entre las nubes se fuera quedando sin la fuerza de pintar las montañas de colores.
“Se está haciendo de noche, viejo. ¿Te dije cuánto me gusta mirar atardeceres con vos?”

Terminó el mate cocido con pequeños sorbos. Se quedó sentada en su sillón unos minutos, con la sensación de montaña todavía en los ojos. Estos últimos tiempos había empezado a ver en el atardecer su propia metáfora, su hora, su vejez apagándose lentamente. Pensó en contarle a su hijo sobre esto de la vejez que se apaga pero no quería ponerlo más triste de lo que estaba con lo de la enfermedad de su padre. Sin necesidad de estirar mucho el brazo, agarró su manta y se tapó.
Al día siguiente, Ignacio volvió a la casa de su madre. Amaneció con la decisión de contarle de una vez la noticia. Manejó las doce cuadras pensando en cuál sería la mejor manera de decírselo, si de una o explicando todo en detalle. Trató de imaginar si ella finalmente entendería o si se enojaría con él… o quién sabe cómo podría reaccionar.
Estacionó el auto en la puerta y miró en dirección a la casa. Se sobresaltó. Le llamó la atención ver las cortinas de la ventana abiertas. No era algo habitual. Su mamá tenía la costumbre de siempre cerrarlas antes de irse a dormir. Bajó rápido del auto y corrió por el pasto hasta llegar a la ventana.

Sintió su corazón paralizado cuando vio a su mamá recostada en el sillón, quieta, inmóvil. La angustia de tantas semanas le hizo imaginar lo peor. Tardó varios segundos en darse cuenta de que respiraba, sólo que lo hacía muy lentamente. ¡Qué estúpido soy!, pensó. Se quedó así, parado, mirando a su madre a través de la ventana.
De golpe, como una fuerza extraña pujando desde lo profundo, comenzó a llorar. Los últimos meses llenos de dolor, los cambios en las conductas habituales, las consultas a especialistas, los tests de memoria, el diagnóstico, los trámites, la reorganización familiar. Como una bolsa sobre sus hombros sintió el peso por aún no haberle contado la decisión que había tomado: lo mejor sería un geriátrico.
Cualquier vecino que en ese momento estuviera pasando por la calle habría sido testigo de una escena extraña: un hombre detenido en un jardín, mirando una ventana con ambas manos en los bolsillos. Unos metros más allá, detrás del vidrio, alguien descansando en un sillón junto a una mesa colmada de tazas con saquitos de té aún colgando, casi todas llenas.

A lo lejos, un detalle pasaría desapercibido: la señora sobre el sillón no estaba sonriendo, sino que tenía ese gesto perdido, ajeno, que suelen tener las almas bañadas por la paz de la desmemoria.
Había algo más, había un segundo sillón que estaba vacío, pero seguro eso no habría llamado la atención de nadie.