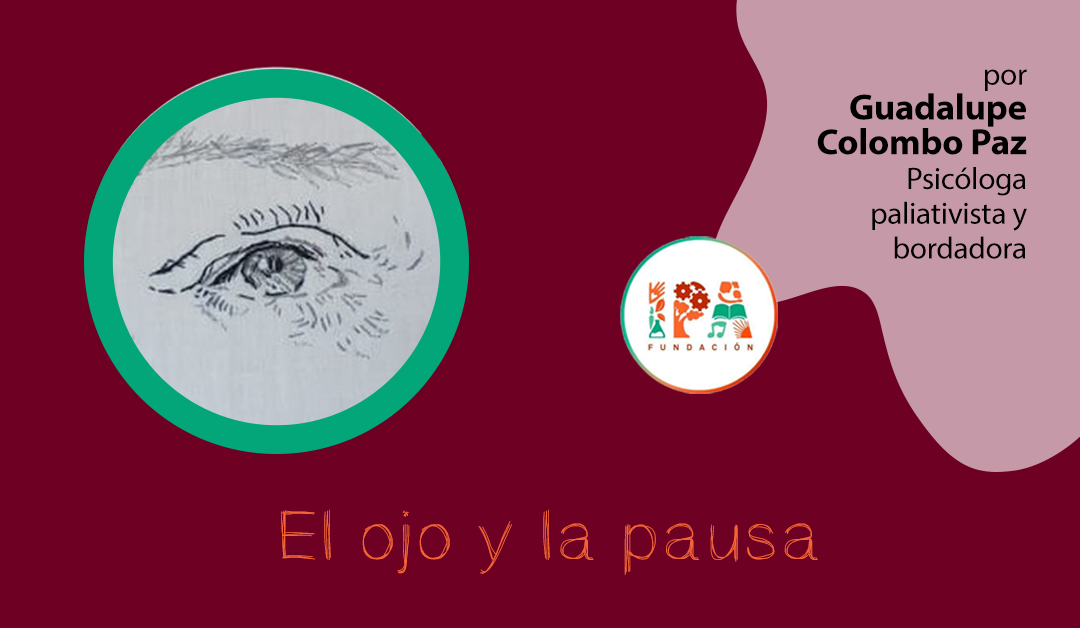A veces el pecho me duele, el corazón, o lo que haya ahí arriba a la izquierda piel para adentro.
Casi sin darme cuenta, ahí cierro los ojos.
Dejo que el peso del párpado barra la capa de agua y llegue a la otra orilla baja.
Al no ver, pasan cosas.
El regalo de que todo desaparezca. Se sigue oyendo, latiendo, pero el infinito negro y sus gamas de grises te dan la tregua de dejarte caer.
A veces me duele mucho y tener ese sostén al alcance del ojo me resulta bendito.
Ese otro busca mi apertura y yo ofrezco mi recepción, pero ese dar a veces vuelve con puntada.
La empatía punza.
Ese parpadeo separador es refugio.
Me acuerdo de una de mis mentoras, cuando la observaba coordinar grupos de padres que habían perdido por el cáncer a sus hijos pequeños. Por momentos, la sentía respirar más fuerte y profundo. Me costaba imaginar por qué lo hacía. Un día, me animé a preguntarle y me respondió que era su forma de volver a ella, de no irse en el otro, una manera de drenar el dolor que oía, de amigarse con la idea de que no había mucho más que pudiera hacer que ese respirar para seguir estando.
Me vuelven imágenes de mi formación, de cuando iba, cual espía silenciosa, a ver a esas talentosas psicólogas que trabajaban en las salas de paliativos… me entusiasmaban tanto más ellas, sus gestos, sus pausas, su formas a la hora de hilvanar las palabras, su trama rítmica, que los otros que contaban. Eran lo más parecido que vi a una actriz, una bailarina o una música cuando crea o compone.
No sólo se crea en el escenario. Algo nuevo puede florecer en la quietud de una escucha.
A veces, necesito cerrar los ojos para ver más claro.
Guadalupe Colombo Paz