a tu recuerdo,
maestro,
aunque no me acuerde de tu cara
Parece que ahora no se puede hacer nada sin internet. Ahí lo tengo a mi hijo, cerca de cumplir su primera década, imposibilitado de terminar su tarea de Ciencias Sociales sin una computadora al lado. No sólo porque tenga que guglear la fecha de nacimiento de San Martín o descubrir que su hija se llamaba Mercedes, sino porque mandan las consignas por mail. Entonces ahí voy yo, con mis atrasos tecnológicos, con la batalla de restringirle la tecnología perdida de antemano, a decirle que hoy intente hacer las cosas del colegio sin pantallas. Y ahí viene él, con la tranquilidad de quien sabe que su ancho de espadas es imbatible, con su argumento 2.0: “Papá, si no prendo la compu, no puedo ni hacer la tarea”.
Siento cómo una tribuna invisible celebra el ni.
Me quedo en la cocina, viendo cómo llevar mi budín de pera a un nuevo nivel. No me decido sobre si echarle algo de canela o mezclar dos azúcares. Cuando cocino siento que estoy leyendo uno de esos libros de Elige tu propia aventura: vacilo ante cada decisión, creo que me juego la vida. El azúcar mascabo me puede llevar a la gloria o al drama. De tanto en tanto, inflo el pecho como si fuera el primer chef de la historia de la Gastronomía por el hecho de rallar un jengibre. Mi familia me mira de reojo, cruzando los dedos para que, al menos, mi experimento farináceo sirva para acompañar el mate de la tarde.
Como llevado por un instinto que quedaría muy bien llamar “paternal”, pero en realidad es puro aburrimiento, me acerco al cuarto del estudiante a ver cómo progresan sus saberes sanmartinianos. La escena se congela. Me mira como un ladrón saliendo de un banco con dos bolsos negros rebalsados de billetes. Lo observo fijo, exagero el rictus, cosa que no quede duda de que hago mi mejor esfuerzo por invocar ese personaje moral que también tenemos que ser los padres: el que reta.
Intenta decir algo, pero se queda en silencio, cosa rara. Ensaya una respuesta, porque en este mundo hasta el defensor que le clava una plancha al nueve algo tiene para decir, pero sabe que no hay ni habrá justicia que pueda estar de su lado. Me explica que estaba aburrido, que se tomó un recreo, me ofrece una mueca sólo para confirmar que no me iba a convencer. Ambos miramos la pantalla y vemos uno de esos videojuegos criminales donde se premia por asesinar.
Yo y mi desafío de la paternidad: alcanzar el nivel justo de castigo. No logro condimentar un budín y voy a saber cómo conjugar sanción con educación. Me mira con una cara que le conozco, que es una suma de gestos que en nuestro dialecto hijo-padre significan algo así como “Entonces no puedo usar más la compu, ¿no?”. Decido no impartirle ninguna pena. En su lugar, le hago una pregunta: “¿Puedo volver a confiar en vos?”.
…
En séptimo grado me pasó lo que le pasa a tanta gente: tuve 12 años. Son demasiadas bisagras esa época de la vida: terminar la primaria, abandonar los últimos argumentos para decirle al mundo que seguís siendo un niño, mirar tu cara en el espejo y no saber qué hacer con a esos pelitos que están brotando, cómo disimular esos granos del demonio o qué conducta tomar con ese peinado de peluquería infantil a la que te lleva tu mamá.
Por suerte estaba el fútbol, ese hilo invisible que me permitió disimular cualquier cambio de época en el colegio. Total, con o sin poluciones, con o sin novia, con o sin preocupaciones sobre qué carrera seguir, siempre contamos con el bálsamo de jugar a la pelota. Más aún en ese imperio, a ojos de hoy tan anacrónico, solamente de masculinidades. El fútbol en un colegio de varones es la avant-première del mundo capitalista: tu estatus social son tus gambetas.
A fines de la primaria ya se respiraba un misticismo en torno a la redonda que luego explotaría en la secundaria: el sueño de estar en la selección, los intercolegiales en el campo de deporte de Carupá.
Uno de los indicios de que faltaba poco para empezar los últimos cinco años de la educación escolar era que en séptimo no teníamos sólo una maestra en cada grado. Atrás habían quedado las generalidades de los años bajos, donde una sola persona era capaz de enseñarnos fracciones, introducirnos al mundo de la clorofila o tomarnos un dictado. En la antesala de la secundaria, en séptimo, la educación se volvía más específica: teníamos una maestra de Lengua, una de Sociales y un maestro de Matemáticas, enigmático, pausado, suficientemente sabio y además varón: Dionisio.
Nunca antes había escuchado ese nombre. De hecho, una de las pocas veces que me lo volví a cruzar fue en una canción de Joaquín Sabina que teníamos en casete y que con mis hermanos cantábamos de memoria cuando íbamos al club de Villa Martelli.
Se había ganado nuestro respeto a fuerza de silencio y palabra justa. En el aula parecía tener el don que tiene Bono delante de un estadio. Nos llevaba a su ritmo, cuarenta y pico de almas desaforadas que entendían que las ganas de gritar debían esperar hasta el recreo. Eso era a la mañana. Pero por la tarde, el Dioni seguía en el colegio, caminando el patio como si poéticamente fuera parte de él o como si financieramente necesitara completar su cargo docente con horas extras. El torneo de séptimo grado —la B Nacional de esa Serie A que ya se avecinaba en la secundaria— lo coordinaba él.
Para inscribirse en el campeonato había que armar un equipo de siete jugadores, decidir el nombre de la escuadra, anotarla en un papel y esperar a que llegara el día señalado en el que ese maestro clavara el fixture en la cartelera de fútbol, un corcho igual que mil corchos, pero el único capaz de convocar a una centena de prepúberes en pantalones cortos.
Su cara no deja de ser difusa en mi memoria. Ojalá escribir historias resucitara recuerdos. Apenas creo evocar que tenía pelo lacio, que fumaba y que era flaco. El radar que tenemos en nuestra infancia sobre las edades de los adultos está tan descalibrado como siempre: debía ser un tipo grande, de cuarenta, o más grande aún, de cincuenta y pico.
Las pruebas eran importantes para él, o quizás no lo eran tanto y así nos quería hacer parecer a nosotros. Comenzaba a tomar vida ese ritual de “saquen una hoja”, que luego se repetiría hasta el hartazgo incluso en los años más avanzados de facultad. Un día, estábamos en medio de un examen, tensos, creyendo que nuestros futuros dependían de cómo resolviéramos esa prueba de Matemáticas. Hay memorias del recuerdo que no se oxidan: yo estaba a una fila de la pared, a un lugar del fondo. Cruzando, en el vértice opuesto del aula, estaba la puerta y allí estaba el Dioni, mirando para afuera, mientras adentro un ejército de casi púberes poníamos a prueba neuronas y nervios.
La infancia es también ese momento de la vida donde se empieza a practicar ser adulto. En un momento, la tensión me empezó a borronear mi facilidad para las cuentas. Nublado, comencé a ver un por donde había una división, una regla de tres simple era un código indescifrable y una equis era mucho más que una incógnita. En el banco de al lado estaba sentado un entrañable amigo de la primaria y, en honor al recuerdo deportivo, un defensor insuperable: Pablo.
Sabía que una consulta veloz, tramposa pero indetectable, podría sacarme del apuro. Con una agudeza visual a la que todavía le quedaban años antes de ser conquistada por la miopía, alcancé a ver que su hoja estaba prolijamente llena de números. Lo dudé, porque en esa edad no sólo se aprende a transgredir límites permitidos, sino a paladear el sinsabor de la culpa. Levanté la vista, crucé el aula y el Dioni seguía en su silencio habitual, mirando por la ventana de la puerta, como quien espera que el timbre traiga aire fresco y que por fin ese patio de cien mil baldosas se llene de gritos varoniles.
Tomé coraje —el mayor al que podía echar mano entonces— y chisté bajito. Pablo me escuchó, pero no hizo nada. La trampa, el engaño, el choreo, el pungueo, la coima siempre necesitan de al menos dos, de una complicidad, de una confabulación contra el deber ser. Chisté de nuevo. El volumen o el pacto secreto de una buena amistad hizo efecto. Me miró de reojo, le señalé el ejercicio que me tenía trabado. No hizo falta hacer otro sonido. Con un movimiento sutil, que quizás de sutil tuvo lo mismo que el gobierno de aquellos años noventa para afanarse todo el país, me mostró su hoja.
En el preciso instante en el que estaba a punto de copiar los números que me asegurarían una buena nota, como un rayo denso, preciso, escuché la voz de fumador, quien sin dejar de mirar en dirección al patio dijo con volumen suficiente para toda el aula: “Nespral, ¿puedo seguir confiando en usted?”.
Creo que fue la primera vez que mi moral metió los dedos en el enchufe. Al ratito sonó el timbre, entregamos las hojas y yo no pude mirarlo a los ojos. En el recreo, y aún con las pulsaciones altas del ladrón que la Policía dejó escapar, nos pusimos a hablar para tratar de entender cómo lo había hecho. Un compañero —maldito bache de la memoria, ¿quién habrá sido?— arriesgó que su truco había sido usar el vidrio de la puerta como un espejo. Ver sin estar mirando, una alegoría de la conciencia que se nos estaba empezando a despertar.
…
Acabo de sacar el budín del horno. Si las comidas supieran como huelen, nos llevaríamos infinidad de sorpresas. Dejo llenar los pulmones con el aroma de la pera cocinada y el azúcar mascabo derretido. Por un instante, soy un pastelero de referencia mundial, estoy a punto de haber logrado la mejor producción dulce que puede tener una ronda de mate, faltan aún unos minutos para el veredicto implacable de mis adorados cohabitantes.
Pienso en esta historia, me doy cuenta de que la tenía perdida en el humedal del recuerdo. Dejo venir imágenes, patios y baldosas, sensaciones, inocencias y caras desdibujadas. Hago cuentas. Cuando me emociono, tengo una necesidad absurda de hacer cálculos: la escena fundacional de la conciencia que ve sin mirar fue hace exactos treinta años. Hace tres décadas estaba en séptimo.
“Papá, ¿sabías que San Martín se murió en Bulón Surmer?”
“¿Te animás a escribir esa ciudad.”
“No.”
Pierde la oportunidad de pedirme que la escriba yo, de comenzar a confirmar lo que ya intuye: que su padre falla más de lo que acierta. Sonrío. Bien sé que para estar seguro de no errarle debería guglearla.
AGOSTO 2021
Ale está radicado desde el 2010 en la ciudad de Bariloche, en la Patagonia Argentina. Está convencido de que se puede ser médico de muchas y variadas maneras. Forma parte desde los inicios del equipo de Fundación IPA, espacio desde donde se imaginan, se desarrollan y se difunden proyectos para visibilizar los cuidados paliativos.
En 2018 editó su primer libro ¿Morir duele?

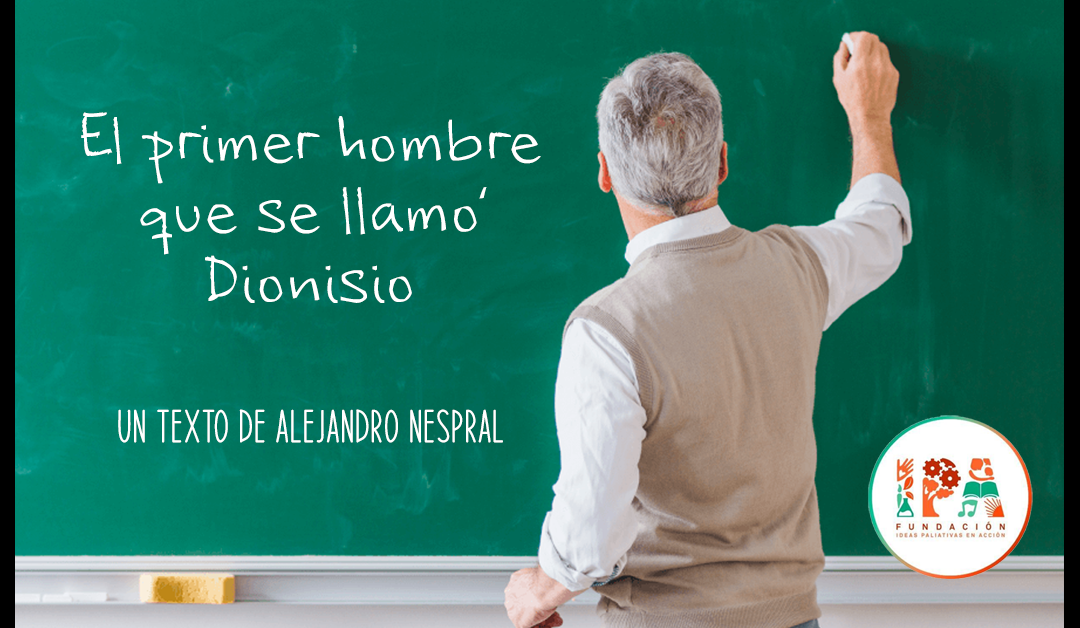
Hermoso relato Ale!!
Brillante,me emocioné recuerdos compartidos.Ditengo una foto te la envío